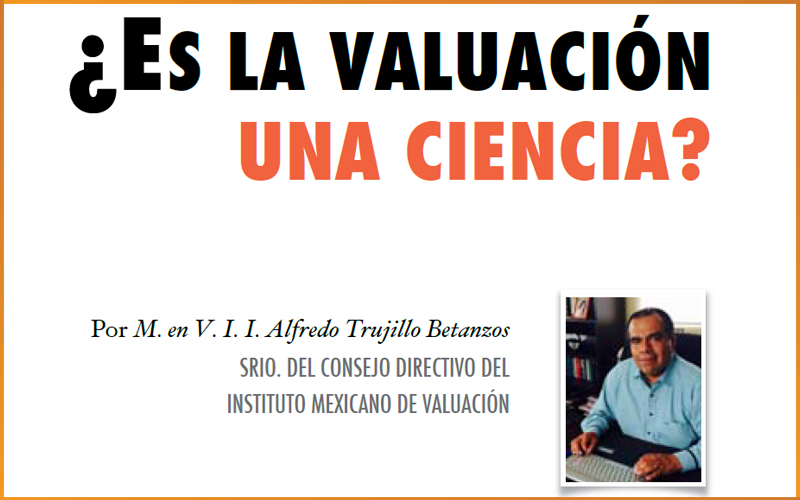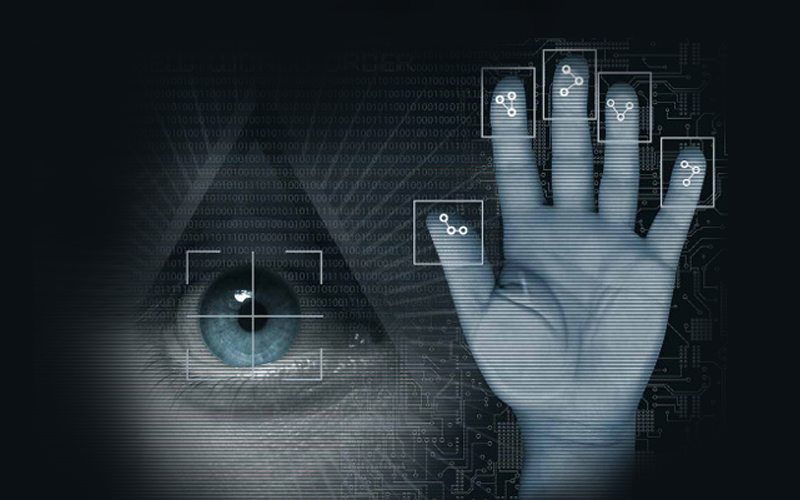“La vida me enseñó que los déspotas trataban distinto a los iguales, pero los tiranos, trataban igual a los desiguales.” Epitafio hallado en una tumba abandonada, del viejo cementerio de Egotopía
Todos aquellos que hayamos nacido antes de los noventas y que tuvimos una infancia alejada de las modernas tecnologías, conocemos la historia de aquellos simpáticos personajes de la caricatura producida por Hanna-Barbera, basada en la historieta del dibujante belga Peyo, llamada “Los Pitufos”, en la que aparece una linda chica llamada Pitufina.
Pitufina, como todos sabemos, fue creada por el malvado Gárgamel, usando algo tan simple y simbólico como la arcilla, y un hechizo que la convirtió en un ser malvado y carente de prudencia, con la única finalidad de que utilizara sus encantos para despertar en los pitufos los celos, la envidia, y finalmente, la competencia entre ellos, asegurando con su conducta reprobable, el que no pudieran trabajar y vivir en su tradicional cordialidad, llevándolos de esta manera, a la destrucción de la aldea.
El villano, siempre acompañado de su maléfico gato Azrael, la dejó de manera estratégica en el bosque, y fue Pitufo Fortachón quien la llevó a la aldea pitufa, donde desde el primer día de su llegada, hizo travesuras de tal magnitud, que en poco tiempo se ganó la animadversión de todos los pitufos. El sabio y bondadoso Papá Pitufo se apiadó de la suerte de Pitufina, quien en el fondo quería ser como el resto de los pitufos, convirtiéndola en la hermosa Pitufina que ella anhelaba ser.
Debemos tener presente, que ella era distinta a los demás pitufos, ya que no hablaba lenguaje pitufo, pues sus palabras eran más parecidas a las de un humano; tenía rasgos infinitamente más delicados que los de los demás, con su cabello rubio ondulado y largo, así como pestañas largas en unos ojos de niña; y por si esto fuera poco, utilizaba un coqueto vestido blanco y tacones altos del mismo color. En síntesis, ella era evidentemente diferente a los demás pitufos, pero como hemos dicho, no obstante lo anterior, su único deseo era ser igual a ellos.
Es aquí donde radica la tragedia del viejo Gárgamel. Siempre me he imaginado a este personaje en un parlamento shakespeariano, similar al del judío Shylock en el Mercader de Venecia; y así, veo al viejo hechicero en una fría noche de invierno, con la mirada puesta en ningún lado, sentado junto a su caldero, mientras Azrael lo acompaña en silencio, murmurando frente a su derrota final: “I am content”.
¿Cuál fue el error de Gárgamel? Aparentemente todo lo había hecho de acuerdo a su plan maléfico. El hechizo había resultado, Pitufina empezó realizando su cometido tal cual habían sido las órdenes de su creador; sin embargo, nuestro triste personaje, no contó con una peculiaridad inserta en lo más profundo de su creación. Él podía hacerla distinta y darle todas las herramientas posibles para que cumpliera su cometido, pero no previó que ella, lo único que quería, era ser igual a aquéllos de quienes era tan distinta; pero aun así, pese a toda la magia de Papá Pitufo que era la autoridad pitufesca y a que los demás pitufos la trataran igual, incluso pese a sus deseos... siempre sería distinta a los demás miembros de la aldea, aun cuando ella en todo momento se enojara, cuando alguien se atrevía a mencionar sus diferencias.
Así, al final, la derrota es para los dos; para quien la creó distinta con una finalidad, sin tomar en cuenta lo que ella en verdad quería y para ella que se creía igual, siendo distinta. No se puede hacer distinto a quien se siente igual, pero tampoco debe sentirse igual, quien es distinto.
Esta vieja historia de mi infancia viene a cuento, porque cada vez que en una plática o en un foro alguien me cuestiona respecto al pobre avance que la correduría pública ha tenido a largo de estas dos décadas, a partir de su reforma estructural en la ley del 92, yo les pido que piensen en la historia de Pitufina, pues si comprenden la tragedia del personaje, han entendido el problema de nuestra institución.
Algo extraño ha ocurrido, digno de un profundo análisis de mercadólogos o psicoanalistas. Pocas profesiones tienen tantas facultades como la de la correduría pública, lo que me ha llevado a concluir, que físicamente es imposible que una persona pueda dedicarse a todas las facultades que la ley le otorga y/o reconoce; y sin embargo, la correduría pública no ha podido desarrollarse. Basta salir a la calle y preguntar a la gente si saben lo que es un corredor público, para comprobar la hipótesis.